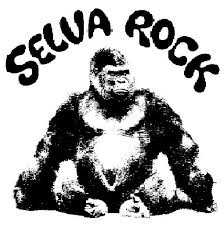 El micrófono estaba bajo un árbol, en un extremo del campo de fútbol y sobre una tarima de madera lo suficientemente amplia como para albergar cantautores y bandas de rock.
El micrófono estaba bajo un árbol, en un extremo del campo de fútbol y sobre una tarima de madera lo suficientemente amplia como para albergar cantautores y bandas de rock.
El Selva Rock del verano de 1978 fué una de las primeras manifestaciones musicales en libertad que se produjeron en Mallorca y en España tras la muerte del generalito.
Sonaban María del Mar Bonet, Quico Pi de la Serra, otros cantautores y diversos grupos de rock más o menos conocidos. De fondo y para animarles no dejaban de oirse los gritos de “Llibertad, amnistia, estatut de autonomia” (en castellano «libertad, amnistía y estatuto de autonomía»), coreados por los asistentes enfervorizados.
Imagínense un pueblo de la Mallorca rural y profunda como Selva, de unos 500 habitantes, tranquilo, sosegado y cercano a la Sierra de Tramuntana que, de la noche a la mañana, salta a la fama por albergar uno de los primeros festivales de música en libertad tras el fin de la dictadura.
El pueblecito era invadido desde la tarde del sábado por miles de jóvenes que querían disfrutar de un festival que duraba toda la noche en el campo de fútbol. Debido a la afluencia y a las pésimas carreteras los accesos se saturaban, y eso que en aquellos entonces la gente no tenía tantos coches como hoy. Varias parejas de la Guardia Civil mantenían el orden y regulaban el tráfico, ya que el pueblo no tenía más policía propia que un alguacil.
Aquello era lo más parecido, en versión reducida y autóctona, a los macrofestivales tipo Woodstock o similares, pero con una clara demanda política y reivindicativa de más democracia y de una identidad propia para las islas.
Parecía que íbamos uniformados; ellas ataviadas con camisas o vestidos etnicos de inspiración hindú o versiones populares, y baratas, de la moda adlib que Ibiza exportaba con prodigalidad; nosotros camisetas, generalmente reivindicando algo, y tejanos. Todos con nuestra cesta de paja de largas asas colgada al costado donde transportábamos, revueltas y a la vista, nuestras escasas pertenencias mundanas: tabaco, dinero, algo de comida, llaves, sustancias de dudosa legalidad para “consumo propio”, ropa interior, literatura, etc. Añadanle a esto largas melenas, barbas descuidadas, abarcas o chancletas y tendrán una imagen bastante fidedigna de la juventud “progre” de los años setenta en Mallorca.
Puesto que en las islas no existía aún una universidad propia, la mayoría de los que estudiaban carreras universitarias lo hacían en la península, mayoritariamente en Barcelona. Allí se impregnaban de ilusiones y nacionalismo, aunque este era matizado al volver a casa por la sobrasada, las ensaimadas y el licor de hierbas, dulces o secas según las preferencias de cada cual. Las islas, y especialmente Mallorca, tenían y siguen teniendo una idiosincrasia y una forma de ver la vida diferente de la de Cataluña.
En puestos improvisados alrededor del campo de fútbol se podía adquirir prácticamente de todo; desde una senyera a unas modestas abarcas con suela de neumático (nada que ver con las lujosas campers de hoy en día), la discografía prohibida de los cantautores de la Nova Canço o incluso libros que, hasta hacía muy poco, únicamente podían adquirirse fuera de las fronteras patrias. A su lado, en chiringuitos improvisados, podías comprar algo de comer y fundamentalmente mucho de beber.
Para otras adquisiciones menos legales había que fijarse en los movimientos, bastante poco disimulados, de determinados individuos que deambulaban por la campa hablando con unos y otras y haciendo movimientos peculiares con las manos.
Junto a los puestos y sin mucho orden, tiendas de campaña, esterillas, sacos de dormir y artefactos variopintos para pasar una noche alegre, desenfrenada y libertaria. Todo ello sobre un suelo polvoriento y creo recordar que sin muchas instalaciones sanitarias. Tampoco recuerdo servicios médicos, seguridad, cadenas de radio y todos esos recursos indispensables en la actualidad en cualquier evento. Lo cierto es que no los echábamos en falta.
Íbamos a escuchar música, a expresar nuestros deseos de cambio y libertad, a cogernos un “puntito” y, si teníamos suerte, a pillar algo de sexo de iniciación en una tienda de campaña rodeada de otras y donde los acordes del rock disimulaban las manifestaciones y los sonidos del amor. La realidad es que la mayoría, aparte del puntito o puntazo, pillábamos poco más. La moral tradicional todavía pesaba mucho en nuestras compañeras isleñas o foráneas.
De esa aventura recuerdo; además del impacto brutal de la libertad que impregnaba el evento, una avería de mi viejo seiscientos de enésima mano que me obligó a pasar varias horas tirado debajo para cambiar una pieza de la dirección, con el sueño y la resaca a cuestas.
En esas fechas tenía diecinueve años y estaba de vacaciones. Venía de un centro militar en el que todo estaba regulado o prohibido y donde los residuos del antiguo régimen eran venerados como el santo grial que todavía podría salvar a España de aquellas hordas melenudas y descerebradas de rojos, ateos y golfos.
Si me quedaba alguna duda sobre el modelo de país y de convivencia que quería para el futuro, allí me quedó muy claro que esa era la España real, la que deseaba libertad y detestaba las estructuras que habían prevalecido hasta entonces.
Estábamos en plena Transición, un período confuso y complicado que engendró buenas y malas decisiones con las que tenemos que vivir en la actualidad y al que podremos juzgar con objetividad dentro de otros cincuenta o más años.
De esa noche recuerdo con especial cariño una irónica canción de Quico Pi de la Serra cuyo título en catalán es “Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol” (Si los hijos de puta volasen nunca veríamos el sol).
Las cosas nunca cambian.
Bartolomé Zuzama Bisquerra. 27 de abril de 2014


